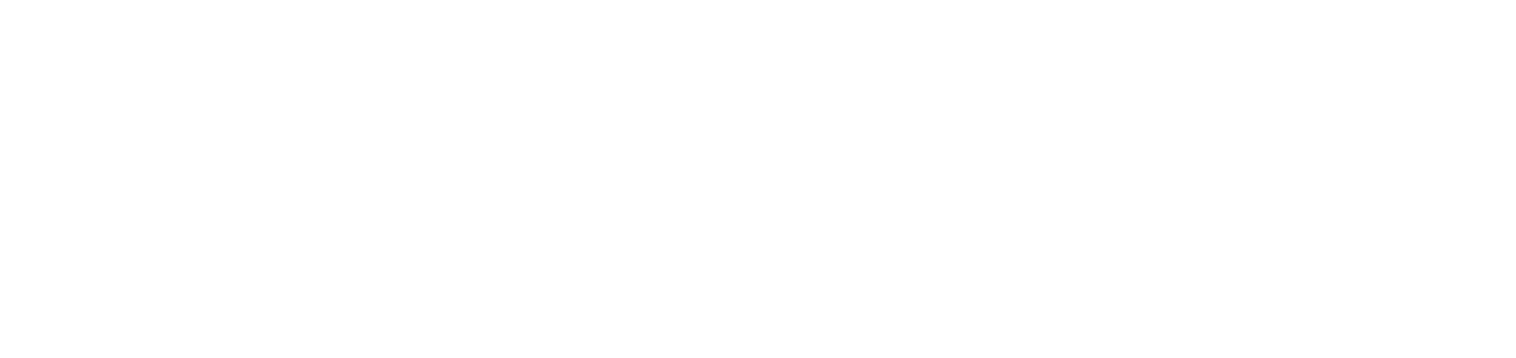Vamos, remolón, apresúrate que se nos echa el calor encima. Ahí sigues, acurrucado en tu cama, mirándome distante, suplicante casi, con tus ojos entornados. Siempre me ha sorprendido tu forma de dormir, como de obrero a turnos. No hay noche que no te escuche deambular a oscuras por la casa, con ese teclear de uñas sobre el entarimado. Y no hay día que no te sorprenda después durmiendo profundamente, sean las doce del mediodía o las siete de la tarde. Dicen que así dormían los antiguos, a pequeñas siestas. Y si hemos llegado hasta aquí, algo bueno tendrá. Tengo que mostrarte la correa y recalcarte varias veces la palabra PA-SE-O para que, sin ilusión, no creas, como haciéndome un favor, decidas acompañarme.
No vamos lejos, te lo prometo. Siendo de donde somos, a ninguno de los dos nos asusta el calor, pero ¿a qué exponernos gratuitamente? Salimos a la mañana y ya vuelves a ser tú, andarín y simpático, con tu aire trotón levantando la patita en cada árbol que encontramos. Ese es un misterio que alguna vez tendrás que explicarme, el del control absoluto que tienes sobre tu vejiga. Si los humanos pudiésemos hacer algo así, ¡qué grandes gestas se habrían conseguido!
Bajamos la calle, apenas unos cientos de metros desde casa, y estamos frente a un horizonte como de línea de playa. Te veo sorprendido, le digo. Quizás esperabas algo menos familiar pero, amigo mío, estás en lo cierto: hoy toca hablar de “Los Pocillos”, la franja de terreno de 148 hectáreas delimitada por la M-600, la M-503 y la avenida de España.

Antes de empezar, si vas a preguntarme por el origen del nombre, ahórratelo. No tengo una respuesta convincente. Puedo elucubrar —como seguro tú también— pero ninguno acertaremos. En esta tierra los topónimos son tan “falsos amigos” como algunas palabras en inglés, y un nombre sencillo puede significar su contrario. Además, ¿a quién le importa el pasado cuando voy a hablarte del futuro?