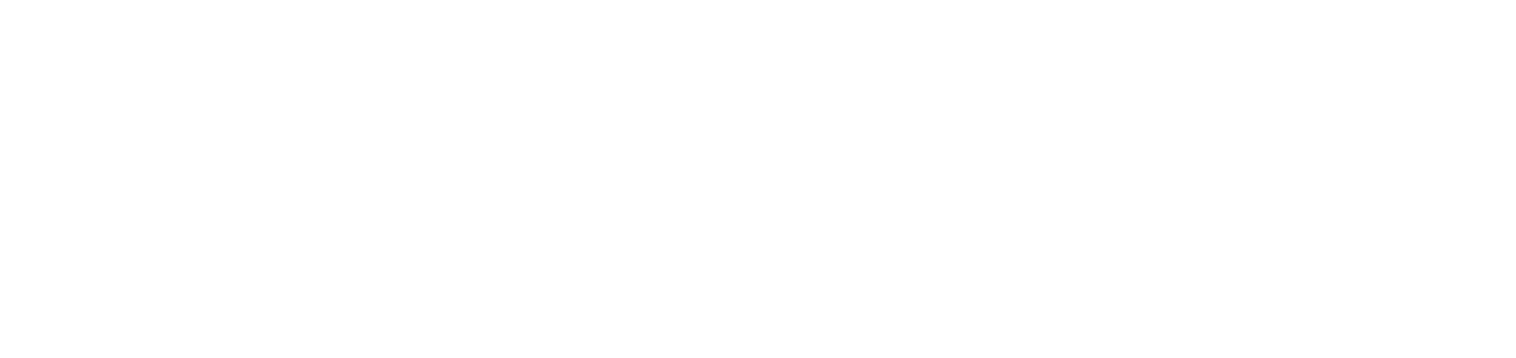No era mi intención hablar de un tema a priori tan intrascendente como las cabinas, de verdad, pero Kipling es como es, y dado que no puede estarse quieto, me ha llevado de acá para allá hasta que, por fin, se ha detenido curioso frente a una de ellas. Te confieso que no les prestaba atención desde hace años, aunque durante mi época universitaria fueron una parte esencial de mi vida.
Kipling me mira a mí y yo miro la cabina. Trato de recordar, pero por más que lo intento no me identifico con estas estructuras azules de cubierta faraónica. Las que yo conocí, y usé mucho y bien, eran otras, las de toda la vida: una carcasa de cristal y aluminio con unas puertas de lo más antipáticas. Estas, que incluso son modernas para mí, también se han quedado antiguas. Y lo que es aún peor, inútiles.

Esquivo la nostalgia y hago ademán de seguir con nuestro paseo, pero Kipling insiste en quedarse allí, petrificado ante la extraña estructura de hierro y azul que le tiene obnubilado. Esta bien, tú lo has querido, le digo. Te voy a contar qué deparará el destino a estas singulares cabinas. En breve dejarán de ser un servicio público, y como no hay un colectivo que las defienda —y eso que no paran de surgir colectivos en defensa de cualquier cosa—, desaparecerán.
Kipling, que es un perro con gran conciencia social —derivado sin duda de sus orígenes, pues ya en la Inglaterra del siglo XVII los perros de su raza (Cavalier King Charles) tenían permitido el acceso al Parlamento—, se muestra compungido. Es lo que hay, le digo. Y le cuento la triste realidad.
Cuatro millones y medio de euros al año
En España existían 14.824 cabinas al cierre de 2020. A finales de los años 90 del siglo pasado había cerca de 65.000. Y en sus mejores momentos casi 109.000. En Vva. de la Cañada he contabilizado ocho, todas ellas en la calle Real, pero seguro que me he dejado alguna.
Aunque no lo creas, las cabinas existen en España desde hace casi un siglo —la primera «cabina» de uso público de previo pago, es decir, sin operadora, apareció en 1928 y se instaló en el parque de El Retiro de Madrid; la actual, la que todos conocemos, data de 1963— y durante muchos años fueron fundamentales en nuestras vidas.
Hasta 2018, según Telefónica —empresa que al ser el operador mayoritario está obligada por ley a prestar servicio en todo el territorio nacional—, la media de llamadas por cabina era de 1,15 al día, la mayoría de ellas concentradas en apenas unos pocos terminales. En 2021 el ratio fue de 0,17 llamadas al día.
No es Telefónica la única institución que tira de cifras para demostrar lo evidente. Según una encuesta de la Comisión Europea, el 81% de los españoles jamás ha usado una cabina, y el 88% está de acuerdo en que dejen de ser consideradas un servicio universal.

Kipling, que es un perrete listo como ya sabes, lo ha captado al instante. La cuestión de fondo no es si las cabinas se usan o no, sino si deberían o no ser un servicio público. Le explico que a día de hoy lo son, pero le avanzo que será por poco tiempo.
De hecho, apenas les quedan seis meses de vida. Con suerte.
En 2022 —durante el segundo semestre, según consta en el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) aprobado el pasado mes de noviembre, la misma ley que mantiene la gratuidad del servicio de emergencias 112—, el Gobierno excluirá de forma definitiva las cabinas (también las guías telefónicas) del servicio universal de telecomunicaciones. Este servicio obligaba al Estado a mantener la prestación en todo el territorio nacional, lo que en la práctica garantizaba la existencia de al menos un teléfono público de pago en cada localidad de 1.000 o más habitantes, y otro más por cada 3.000 habitantes que se añadan.
Pero se acabó. Telefónica no está por la labor de continuar con un negocio ruinoso cuyo coste, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez hacen referencia a datos del Eurobarómetro 2014, se elevaba en 2016 hasta los cuatro millones y medio de euros. Un gasto de 303 € por cabina.
¿Hay forma de salvarlas?
Es la pregunta que Kipling me hace con los ojos. No, me temo que no, le digo. Tampoco tiene sentido salvar algo que ya nadie utiliza. Y le expongo los hechos: en países como Francia, Bélgica o Dinamarca, las cabinas ya han sido eliminadas.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha anunciado que durante 2022 eliminará las 1.800 cabinas que existen dispersas por la región, de las que 1.000 están en la capital. Vandalizadas cuando no destrozadas, fuera de servicio ya muchas de ellas, se han convertido en un foco de suciedad y abandono.
Aún así, en algunos lugares de España se les ha buscado una segunda vida.
Es el caso de Barcelona, donde su Ayuntamiento suele mostrar inquietud por poner en valor los elementos singulares históricos que enriquecen el paisaje urbano. Organizó así una votación entre vecinos para decidir el destino de la última cabina de la ciudad. Ganó la idea de convertirla en un punto de intercambio de libros.
No son los únicos. En Andalucía se ha puesto en marcha un proyecto piloto que busca convertir las cabinas en puntos de recarga móvil, acceso WiFi e información turística.
Lamentablemente —le digo a Kipling—, en Vva. de la Cañada no tenemos cabinas de las antiguas, las de carcasa de cristal y aluminio y puertas incómodas, que conservar. Es cierto que ni estas ni las actuales son tan icónicas como las británicas, pero quizá sería bueno mantener alguna para recordarnos cómo fue el mundo una vez. O al menos para, llegado el caso, protegernos de la lluvia como hacemos Kipling y yo ahora.
Octubre 2022: Finalmente, Telefónica ha retirado estos días la última cabina que quedaba en Villanueva de la Cañada. Por desinterés o por desidia, nadie hicimos nada por evitarlo y conservarla, dotándola de un nueva vida. Quizá dentro de unos años, quién sabe, nos asalte la nostalgia.
Fuente: El País / ABC / Diario.es / Telefónica