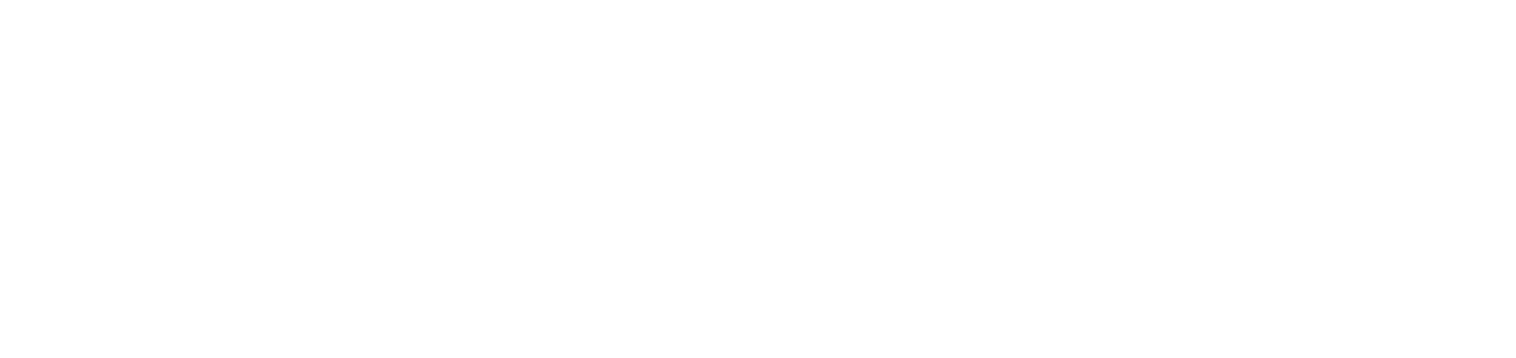De ciudad orgánica a ciudad jardín
Mientras hablamos, hemos ido recorriendo algunas de las calles originales. Hemos subido por Goya y bajado por Velázquez y volvemos a subir por Rosales.
Contemplando estas primeras manzanas de viviendas —y seguramente animado por el frescor de sus árboles de morera y sus plántanos de sombra— decido ponerme espléndido y darle a Kipling un poco de contexto arquitectónico.
Le hablo así de Pedro Bidagor Lasarte, el urbanista al frente del Plan de Ordenación Nacional y su “ciudad orgánica”, pensada como un organismo vivo donde cada órgano estaba definido por su función política, económica y social. Le hablo del estilo de los edificios con sus muros de tapial encalado y sus arcos y tejas árabes. Le hablo también y por último de ese interés por la arquitectura popular que venía de los años 20 y 30 y que en los 40 y 50 aún seguía vigente.
Y eso me llevó casi sin quererlo a la Carta de Atenas, el manifiesto urbanístico de Le Corbusier, con su nuevo modelo de ciudad donde el hombre desarrollaba sus cuatro funciones vitales: habitar, trabajar, circular y de esparcimiento. Y de ahí a la Ciudad jardín británica, y de ella, directamente a mi infancia.
Porque sí, le digo a Kipling, ahora empiezo a entender por qué me gusta tanto este pueblo: me recuerda dónde nací. Kipling ha dado un respingo, sorprendido por la afirmación. Le doy una prueba irrefutable:
No solo soy yo, le digo. A Beatriz, tu dueña y principal culpable de que estés aquí, que también nació allí, le ocurre lo mismo. Hay más. Otro querido amigo de la infancia también vive aquí —de hecho, él llego antes que yo—; y otro más ha estado a puntito de ser mi vecino —literal, puerta con puerta—; y otro más es visitante asiduo con una hija estudiando en la UAX; y otro vive en las proximidades —y eso, estoy seguro, porque no conoció este pueblo antes de comprar casa allí—.
Ante tan poderoso argumento Kipling, que conoce dónde nací pero solo ha visto un espejismo de lo que fue (ay, la especulación), quiere saber más. Le digo que vale, que se lo cuento en un párrafo, a lo sumo en dos, porque el vecino que lee este texto le ocurre como a Francisco Umbral (aunque él tenía su dacha en Majadahonda), quiere que le hablen de su libro y empieza a cansarse de tanto inciso.

Empiezo diciéndole que, salvando las distancias del tamaño, lo que más me recuerda es el trazado de las calles y las viviendas. Las de allí obedecían al espíritu paternalista del Instituto Nacional de Industria (INI) y la necesidad de crear un Poblado donde ofrecer vivienda para los trabajadores de la refinería de ENCASO; las de aquí, al espíritu reconstructor del momento y al deseo de ofrecer unas viviendas dignas a los agricultores locales para evitar el despoblamiento.
Ambas, por supuesto, respondían a criterios funcionalistas. Ambas usaban también el tapial, el adobe y la cal, los arcos y las tejas árabes.
Tanto allí como aquí las viviendas eran unifamiliares y estaban ordenadas jerárquicamente. Las de allí en ingenieros, empleados y obreros. Las de aquí en labrador, jornalero y bracero. Variaban en tamaño, calidades y dotación. Esto que hoy generaría agrios debates era para los niños de entonces de lo más natural. Jugábamos juntos pero, llegada la hora del baño, por ejemplo, unos iban a la piscina de obreros, otros a la de empleados y otros a la de ingenieros. Y después, volvíamos a jugar todos como si nada.
Para acceder a estas viviendas, aquí era necesario ser vecino de la localidad en 1936 y carecer de una propia o, de tenerla, que estuviese afectada por los planes de reconstrucción. Allí, ser empleado de la empresa Calvo Sotelo (años más tarde ENPETROL y luego REPSOL).
Las estructuras civiles y religiosas también eran muy similares. La iglesia, el colegio, el cementerio, la plaza. Allí además teníamos cine, residencias para los trabajadores que iban y venían, clínica-hospital, zonas deportivas (piscinas, pistas de tenis, campos de fútbol y baloncesto…) y economato (supermercado), pero es que ya en 1950 El Poblado alojaba más de 1.000 personas, y el pueblo anexo otras 30.000 (Villanueva de la Cañada tenía 140 vecinos en 1942). Y sobre todo las zonas verdes y la amplitud de los espacios. Allí, a pesar del calor manchego, o quizá por ello, todo eran jardines enormes y árboles y praderas de césped. Aquí también pero menos, y por desgracia, cada vez menos, o así lo percibo yo —aunque los números digan lo contrario (un Excel lo aguanta todo)—.