El significado de la muerte
Fue el segundo año del Seminario diocesano cuando, esta vez sí, la llamada le llegó con la rotundidad sonora de un repique de campanas. Antes le habían hablado de la fidelidad, de la castidad, de la obediencia sin fisuras, de las renuncias y las servidumbres, de la entrega absoluta que exige la vida sacerdotal, pero solo entonces comprendió su verdadero significado. Se ordenaría sacerdote. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás.
Por delante le esperaban tres años de estudios de Filosofía, materia que adora, y otros cuatro años de Teología, carrera pontificia que cursó sin salir del seminario a través de la Universidad Javeriana de Bogotá.
En el último año de carrera, trabajando en su tesina sobre el significado de la muerte, esta se le manifestó por primera vez entre el humo velado de las dos cajetillas diarias que fumaba por entonces. Lo hizo sin dolor, casi de forma natural, pero con dobles intenciones. Su padre biológico, aquel que lo había abandonado de niño, aquel que nunca quiso saber de él ni de sus hermanos, aquel que un buen día dejó a su madre de rodillas en el suelo, limpiando casas para poder sacar su familia adelante, sola y en la más absoluta de las miserias, aquel hombre se moría.
Tiempo atrás, poco antes de ingresar en el seminario, con apenas 18 años, alentado por un amigo sacerdote con ganas de aventura, el padre Cristian González tuvo deseos de entender, de comprender quién era en realidad ese hombre y por qué hizo lo que hizo. Las preguntas sin respuesta arrojadas al aire durante sus años de infancia regresaban ahora con la velocidad y la precisión giroscópica de un boomerang. Supo así que vivía a 12 horas de él. Supo que tenía otra familia, que se había casado, que tenía tres hijos pequeños.
Un día, junto al amigo, se plantó frente a él sin más intención que hacerle evidente su existencia. A esa visita le siguieron otras tres —frías, distantes, sin contenido— en cinco años. Por eso, cuando aquel hombre murió a los 48 años de edad el padre Cristián González no lloró. Le acompañó en su agonía y asistió a su funeral como hijo biológico que era, pero no derramó una lágrima porque no sintió nada. Por toda herencia aquel hombre le dejaba la angustia de un aneurisma de aorta congénito y la preocupación de tres niños pequeños, hermanastros suyos, a los que al cabo de cinco meses, con la muerte repentina de su madre, la vida les deparaba una orfandad de convento y el más humilde de los desamparos.
El día que murió su padre biológico el padre Cristian González no lloró. Le acompañó en su agonía, asistió a su funeral pero no derramó una lágrima porque no sintió nada. Como herencia le dejaba un aneurisma de aorta congénito y la preocupación de tres niños pequeños.
La muerte del padre ausente, lejos de ofrecerle la paz de espíritu que tanto ansiaba, le sembró la mente de preocupaciones ajenas y responsabilidades inasumibles que solo un confesor atento consiguió atajar. Le devolvió también recuerdos de infancia de los que no quiere hablar y que quisiera olvidar. El trabajo desde los siete años lijando muebles para la industria de artesanía local, la toma de conciencia de la necesidad de trabajar para ayudar a la madre desbordada, la asistencia intermitente a la escuela. Y la llegada providencial, a los diez años, de una familia de acogida que lo aceptó como un hijo, lo retiró de la calle, le ofreció valores y principios, unos estudios, una tranquilidad emocional sin exigencias ni renuncias, y que autorizó y alentó el contacto diario con la familia biológica a la que siempre ha permanecido unido.


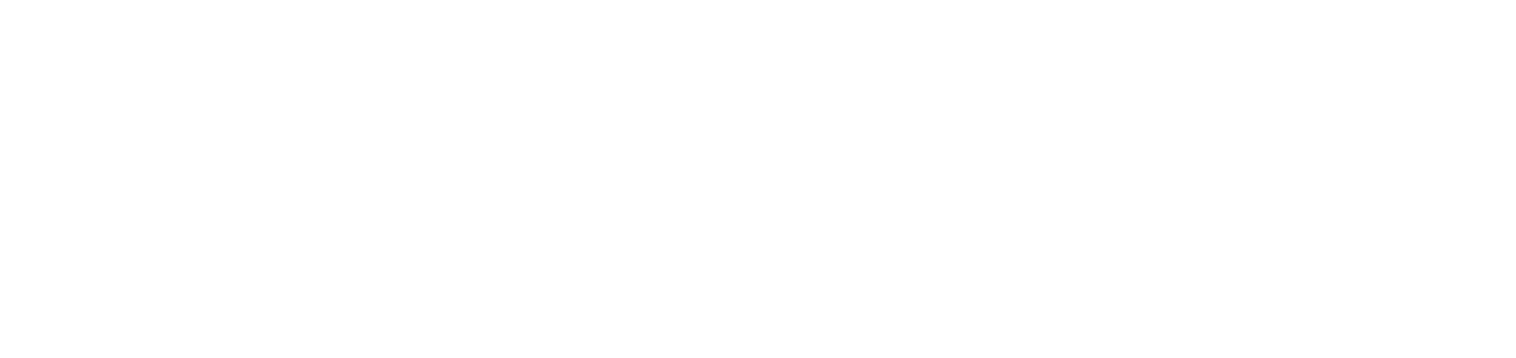

Yo conozco a Cristian no dudo de su persona y su sacedocio una gran persona y muy especial para mí.
Pater eres un siervo del Amor del Señor, y ee Amor te ilumina a ti y a los qué te conocemos y queremos.
Cuidate amigo.
Buenos días, hace tempo que leí esta pequeña biografía del Padre Cristian y tenía que comentar algo sobre ella. En realidad sobre él. Para mi el Padre Cristian es una persona llena de bondad, que tiene a Dios siempre con él y luego es muy divertido y un gran amigo. Me ha ayudado en los peores momentos de mi vida y le estaré siempre muy agradecido. Es mi cura favorito
Nosotros, desde Cadalso estamos empezando a conocerle, pero estoy segura que ha cambiado el corazón de muchas personas de nuestro pueblo, para bien y que su labor acaba de comenzar. Solo dar gracias a Dios por habernos traído otro ángel del cielo!
Me ha encantado y emocionado ésta bonita y gran historia, a la vez me he emocionado muchísimo, se me han caído muchas lágrimas. El pobre ha pasado de todo, pero el Señor Le ha acompañado en todos los momentos. Lo bueno, que ahora le tenemos entre nosotros, y esperemos que sea para muchos años. Desde su llegada, creo que ha cambiado muchas cosas entre los vecinos de nuestro pueblo. Enhorabuena Cristian por todo.
Querido Padre Cristian;
Muchas gracias por compartir este testimonio tan impresionante , sobre tu vida.
Se cumple » si Dios es con nosotros , quien contra nodotros .🙏
Tocas la guitarra y cantas como los angeles
Que Dios te bendiga
El Padre Cristian es un Santo en la tierra
Le estamos muy agradecidos todos los Cadalseños
Nos transmite su Fe y su alegría con sus canciones preciosas
Es muy difícil olvidar el pasado, es un Purgatorio en la tierra
Todos queremos mucho Padre Cristian
Un saludo
María Alejandra Damas
El Padre Cristian es un Santo en la tierra
Le estamos muy agradecidos todos los Cadalseños
Nos transmite su Fe y su alegría con sus canciones preciosas
Es muy difícil olvidar el pasado, es un Purgatorio en la tierra
Todos queremos mucho Padre Cristian
Un saludo
María Alejandra Damas