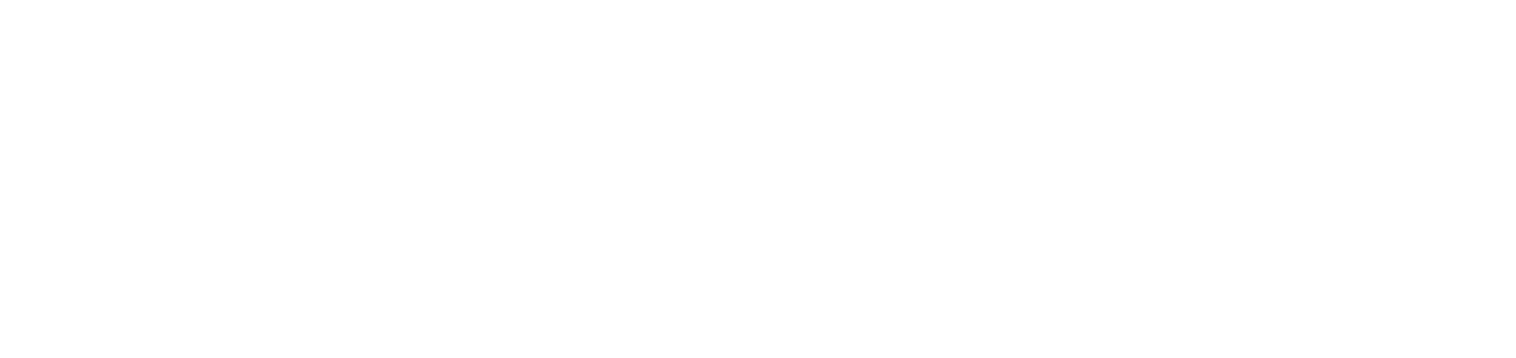A mí el final del verano siempre me ha resultado tedioso, y por eso, muy agradable. Kipling y yo hemos aprovechado el frescor de la mañana para dar uno de nuestros paseos. El problema es que me retrasé y lo hicimos más tarde de lo habitual.
La consecuencia fue desastrosa. Recorrimos el trayecto de siempre, como a Kipling le gusta —ya conoce los olores y a los escasos paseantes—, pero terminamos como el Real Madrid, pidiendo la hora. El suelo estaba como las brasas de San Juan, y a Kipling, delicado por raza y por convicción, se le quemaban las patas. Como sus andares se parecían más a los de Chiquito de la Calzada que a los de un perro aristocrático como él, me entró la risa. Y aunque en un par de ocasiones me ofrecí a cogerlo en brazos, él, que es todo orgullo, se negó ofendido. Incluso me gruñó.
En fin, como no quiero que la experiencia se repita —que se queme, no que me gruña, me gustan los perros con carácter—he decidido darle hoy una sorpresa y llevarlo a un sitio distinto. Uno en el que hay muchos árboles y césped. No le avanzo nada porque es, como bien sabes, muy de sorpresas.
Para despistarle aún más, tomo el camino habitual, hacia la senda ciclable de Los Pocillos. Al llegar a ella, en un requiebro que luego me echará en cara, enfilo la calle Real y me dirijo a la plaza del Ayuntamiento.
El cambio de planes lo descoloca. Lo noto en sus ojos, no puede evitarlo, pero no pregunta. Creo que aún está molesto por lo que pasó en nuestro paseo anterior. En fin, me resigno a su indiferencia y continúo a buen paso.
La sombra de los plátanos es una delicia a estas horas de la mañana, y como las praderas laterales acaban de regarse, el paseo me reconforta. Sé que a él también, porque ha vuelto a sus andares despreocupados. Al llegar a la plaza del Ayuntamiento cometo el error de pasar frente al kiosco de prensa. Él me mira como si yo tuviese la culpa de que todo siga igual (o peor), y le digo que mi labor consistía en contar la historia, no en cambiarla. Él entorna los ojos porque, viviendo como vive entre periodistas (actuales y futuros), sabe que el fin último de contar historias es ayudar a cambiar las cosas.
Como su mirada me duele, le lanzo un secreto: ando pertrechando una propuesta —le digo casi en un susurro acercando mi boca a su oreja— que, si resulta, podría dar al kiosco nueva vida. Él me mira de reojo y no sabe si creerme o no. Le digo que tiempo al tiempo y que ahora a lo nuestro.